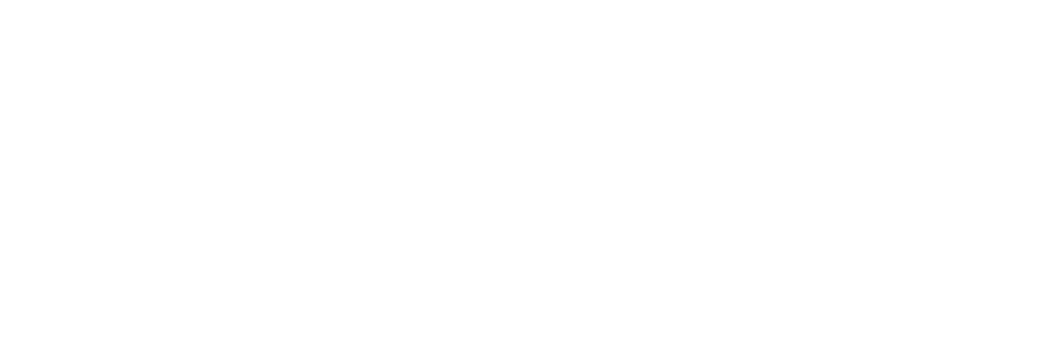Presidente(S) Corte Suprema
Ministras, ministros de la Corte Suprema; Nuevas abogadas y nuevos abogados; Señoras y señores presentes en esta audiencia
Felicito a quienes por medio de este acto, colmado de tradición y solemnidad, han asumido un compromiso formidable con la República. En ustedes se acaba de depositar, con la fe ciega que la comunidad confía por los designios de la ley, una de las labores más importantes que toda sociedad civilizada encausa hacia aquellas personas en quienes se estima confluyen virtudes que constituyen la razón y el sustento de la función del abogado, como es la colaboración formal y la actitud permanente que hace realidad la materialización de la justicia.
Para llegar hasta acá, no sólo han debido saber sortear con éxito años cruciales de estudio, de aprobación de exámenes, de trabajos de investigación, y una práctica profesional que es una expresión pública de nuestra disponibilidad. En esta larga carrera han debido guardar también un comportamiento acorde con la función de la abogacía que los hace merecedores del título que desde hoy los acompaña, y habrán de saber fortalecer y reforzar en el futuro.
El carácter honorífico de la prerrogativa que se les encomienda, y que les servirá de soporte cuando tengan que luchar por otros a través de la palabra para resguardar serenamente la aplicación del derecho, es también el motivo que permite entender el contenido del juramento que acaban de prestar.
Sabiamente el legislador orgánico lo resume en dos atributos que deben marcar a fuego el horizonte de todas sus acciones. En síntesis, la regla inexorable exige conservar y sostener la honestidad y la lealtad en el ejercicio de la profesión, y las funciones y papeles a que ella da lugar, por encima de cualquier conflicto, situación o tribulación.
Detrás de ambos conceptos subyacen numerosas virtudes que se espera de quienes, a partir de este momento, ejerzan con dignidad este oficio, siendo acreedores de la denominación cualificada de abogado o abogada.
Conforme a lo señalado, no basta la excelencia, la discreción, las buenas maneras, la innovación o la actualización constante de sus conocimientos. Un letrado que se desenvuelve en el foro, en la magistratura o en la asesoría de empresas, no responde íntegramente a ese concepto si es que acaso no concurre en sus actos y en cada encrucijada que se presenta una ética consolidada y perseverante, sin dobleces ante la adversidad. El estorbo o el sacrificio, manifestada en cada una de sus actuaciones cualquiera sean los malabares, sutilezas, luces, sombras, zigzagueos o ambigüedades, de las situaciones que en cada jornada sucesivamente nos aguardan, nos sobrepasan y nos desafían.
En líneas generales, por la ética nos referimos a una disciplina filosófica que se ocupa de estudiar y analizar los conflictos morales y los principios que norman y gobiernan el comportamiento humano, y le dan un sentido, una orientación y un programa a nuestra existencia.
Los rasgos que le definen y la conforman en cada momento, como verdaderos latidos del corazón, son la “costumbre” y el “hábito”, del modo que, como lo plantea Aristóteles en su Ética a Nicómaco, que “las virtudes no se producen ni por naturaleza, ni contra la naturaleza, sino por tener el ser humano la aptitud natural para recibirlas y perfeccionarlas a través de la costumbre”.[1]
Una segunda fuente de significado se refiere al “carácter”, haciendo un puente que enlaza con el concepto de hábito, de modo que se asume que “es a través de la repetición consciente de acciones virtuosas que éstas se vuelven un hábito y así se forma el carácter virtuoso”.[2]
Bajando a un nivel particular, se ha dicho también que la Ética se encuentra íntimamente vinculada con las profesiones y las buenas prácticas que analizan la licitud o ilicitud de las acciones u omisiones que un determinado profesional realiza en el ejercicio de su trabajo, ordenamiento que se denomina Deontología, que a fin de cuentas, son prácticas humanas nacidas y organizadas para proporcionar y preservar en un quehacer profesional determinado, un bien específico a la sociedad, de claro contenido moral, pues su fin último sería el logro progresivo de la felicidad humana individual y colectiva.[3]
Siguiendo esta doctrina, serían tres los principios generales que la práctica de profesiones específicas responde a fines y deberes que conforman el cumplimiento ético[4]. Esto son: beneficencia, autonomía y justicia.
Por la primera –esto es, la beneficencia– entendemos que concurre la ética en un profesional que, por una parte, lleva adelante sus tareas de forma competente, responsable y eficaz, encaminando su trabajo de forma constante hacia el beneficio tanto de los usuarios de su actividad profesional, como el progreso que de su actividad deriva y favorece a la sociedad en su conjunto.[5]
Por el principio de autonomía, se plantea que el objetivo último de toda práctica profesional, no es otro que “la contribución a la autogestión del usuario”, así como “la autonomía cada vez más plena y segura de la sociedad entera como sujeto colectivo”, visión que implica concebir a los usuarios o clientes de los servicios profesionales como sujetos de derecho, dignos y capaces de participar activamente en la toma de decisiones plenamente informadas, que les puedan afectar, para bien o para mal, en el marco de una asesoría profesional que se presta de forma madura y equilibrada.[6]
Finalmente, respecto al principio de justicia, en su virtud, en cualquier tipo de prestación de servicios profesionales, “cada uno de las personas involucradas debe cumplir con su deber, esto es, con la tarea que se le ha encomendado, con lo que se espera que haga, sin extralimitarse y sin omitir en su quehacer y en su consejos las circunstancias que puedan comprometer su responsabilidad”.[7]
Todos esos principios que ordenan la profesión, tienen plena vigencia al aterrizarlos al ámbito concreto de desempeño de la abogacía. Sin ir más lejos, el Código de Ética del Colegio de Abogados A.G., desde siempre ha recogido, de manera vigorosa, reglas de conductas específicas –sobre las que les invito, desde luego, a reflexionar- lo que se espera debe tener un abogado o una abogada en el ejercicio de su ministerio, que por toda síntesis requiere de prudencia, templanza, moderación y coraje ante la adversidad, mostrando siempre madurez y autodominio.
A modo referencial, en su artículo 2° se plantea que las actuaciones que lleve a cabo un abogado no pueden afectar la confianza en las instituciones, sino que, por el contrario, deben ser un aporte a la administración de la justicia y, en definitiva, a la vigencia del Estado de Derecho, lo que reafirma la relevancia pública de nuestra profesión.
A lo largo de dicho cuerpo normativo, se establecen diferentes obligaciones éticas referidas a prevenir conflictos de interés y mantener una lealtad total con su cliente; no prometer resultados procesales específicos, mantener reserva de la información confiada en ustedes, deberes todos que apuntan a la ética no solo en la relación con sus clientes, sino que, en definitiva, honrar el ejercicio digno de la profesión cuya andadura comienzan desde ahora hacia un compromiso ético en armonía con el fin público de la abogacía, comprendiendo que un actuar, sujeto a estos estándares, aumenta la confianza en la justicia y profundiza nuestro Estado de Derecho.
Por lo mismo, finalizo estas palabras, haciendo un llamado a ustedes, nuevos abogados y abogadas, a mantener un actuar que no solo sea ético, sino que incentive y promueva, dentro de la comunidad, un ejercicio de la profesión bajo esos estándares. Ello permitirá honrar con propiedad el título que se les acaba de colacionar y el juramento que acaban de prestar frente a una República siempre expectante y atenta al desempeño íntegro de sus hijos en quienes ha confiado la magna tarea de colaboración directa, formal y permanente con la justicia.
Les reitero mis felicitaciones, las que hago extensivas a sus familiares, amistades y a todos y todas aquellas personas que hicieron posible que sellaran su misión y el compromiso con esta promesa o juramento.
Muchas gracias.
[1] Aristóteles; Ética a Nicómaco, Libro II, página 19.
[2] Ortiz Millán, Gustavo; Sobre la distinción entre ética y moral; Isonomía no.45 México, octubre de 2016. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182016000200113
[3] López Calva, Martín; Ética profesional y complejidad. Los principios y la religación; Perfiles educativos, vol. 35, No. 142, Ciudad de México, sep. 2013. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000400020
[4] Ídem.
[5] Idem.
Aristóteles; Ética a Nicómaco, Libro II, página 19.
Ortiz Millán, Gustavo; Sobre la distinción entre ética y moral; Isonomía no.45 México, octubre de 2016. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182016000200113
López Calva, Martín; Ética profesional y complejidad. Los principios y la religación; Perfiles educativos, vol. 35, No. 142, Ciudad de México, sep. 2013. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000400020
Ídem.
Idem.
[6] Idem.
[7] Idem.