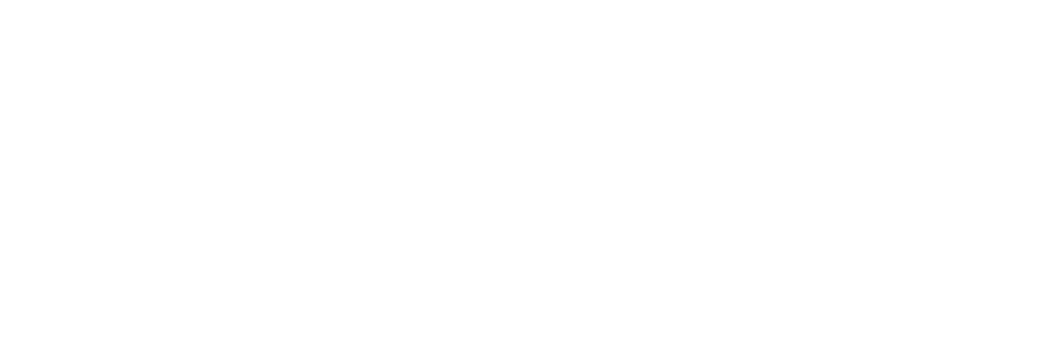Abogada en derechos humanos.
El asesinato de Sara Millerey no es un caso aislado. Es parte de una violencia que se repite con distintos nombres, en distintos países, pero con la misma raíz: la transfobia estructural. Cuando la tortura y el asesinato de una mujer trans no conmueven a un país entero, algo muy profundo está fallando. Y nos obliga a mirar, también, lo que ocurre en Chile.
América Latina sigue siendo la región más letal del mundo para las personas trans. Solo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se registraron al menos 255 asesinatos de personas trans y de género diverso en la región, según el Trans Murder Monitoring de Transgender Europe (TGEU). Las cifras no alcanzan a mostrar la dimensión de esta violencia. Porque no es solo física. Es simbólica, institucional y cotidiana. Comienza en la infancia, con el rechazo, el silencio, el bullying. Se expresa en la expulsión de los sistemas de salud, de educación, del trabajo. Y muchas veces termina con la muerte.
En Chile, el panorama no es muy distinto. Aunque contamos con una Ley Antidiscriminación desde 2012, su aplicación ha sido limitada y muchas veces simbólica. El proyecto que busca modificarla y fortalecerla (actualmente en Comisión Mixta tras ser rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados) propone avances importantes: institucionalidad especializada, reparación para víctimas, sanciones más claras, y la prohibición de las mal llamadas “terapias reparativas”. Sin embargo, ha sido resistido con argumentos que perpetúan estigmas, distorsionan el debate y bloquean derechos.
Lo vimos también con la reciente decisión del Tribunal Constitucional que, si bien rechazó la prohibición del financiamiento público para tratamientos hormonales en niñez y adolescentes trans, dejó al descubierto los discursos políticos que insisten en restringir derechos, poniendo en riesgo incluso el acceso a la salud. Mientras las vidas trans siguen estando en la mira del prejuicio, los avances legislativos son tratados como concesiones ideológicas. Y no como lo que realmente son: garantías fundamentales.
Sara no murió por una situación puntual. Fue asesinada por ser quien era, en un contexto estructural que sigue permitiendo —y muchas veces justificando— la violencia hacia las personas trans. En ese acto brutal se revelan todas las fallas del sistema: desde la ausencia de políticas públicas efectivas, hasta la resistencia institucional a reconocer identidades que desbordan las normas establecidas.
Hablar de justicia para las personas trans no es una demanda ideológica. Es una exigencia jurídica, ética y profundamente humana. La dignidad no debería estar sujeta al miedo, ni la existencia condicionar el derecho a vivir.
En un momento en que Chile debate —nuevamente— si avanzar o retroceder en materia de no discriminación, este crimen nos recuerda que no se trata solo de textos legales, sino de vidas concretas. Y de la voluntad política de garantizar que ninguna persona tenga que pagar con su vida el costo de ser quien es.